Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado del término “grito”, encontraremos que una de sus acepciones hace alusión a la “manifestación vehemente de un sentimiento general”. Sería algo así como la última y fogosa manifestación de una realidad interior cuando no se puede retener por más tiempo, o el esfuerzo por sacar de dentro algo que inunda y ahoga el alma ya sea como gozo o dolor.
Además, al margen del sentimiento individual, se trataría también del reflejo de un estado social generalizado que se materializaría en esa exteriorización, unas veces con carácter de protesta y reivindicación y otras de simple impotencia. El cine ha reflejado en infinidad de ocasiones este desgarro íntimo que sufre el hombre en su humanidad, y son numerosas las películas que recogen ese grito estentóreo y dramático al sentirse sus personajes agredidos por un entorno hostil, que muestran el alma rota del protagonista y que a la vez hacen que el espectador se encoja sobre la butaca. Repasamos a continuación algunos ejemplos recientes de cómo el hombre grita porque el ambiente se ha hecho irrespirable y la injusticia amenaza gravemente su dignidad como persona.
Bajo esta perspectiva, sin duda la guerra se nos presenta como una de las mayores tragedias de una Humanidad que se destruye a sí misma. En ella se dan todo tipo de tropelías, abusos y humillaciones que desembocan con la muerte de alguien igual a nosotros, muchas veces ante la mirada atónita y desconsolada de los suyos. Nada es igual para quien ha vivido una guerra, y menos cuando la sufren individuos con estrechos vínculos que dan intensidad a la tragedia… hasta hacerse necesario elevar un grito al cielo clamando paz y sensatez. Es el grito de Eleni, la madre de dos gemelos helenos enfrentados por una irracional contienda en que el destino también hace de las suyas. El cineasta Theo Angelopoulos comienza en “Eleni” (2004) mostrándonos la odisea que la niña del mismo nombre vive cuando, muertos sus padres en Odessa a mano de los bolcheviques, regresa a Salónica junto a otros refugiados griegos. Allí será adoptada por Spyros y educada junto a su propio hijo Alexis, para una vez que ha enviudado… encapricharse de la joven y humillarla en lo más profundo de su ser al impedir el amor que siente por Alexis y quitarle incluso a sus hijos. Un camino de huida y de búsqueda sin rumbo se inicia entonces para la joven pareja hasta concluir, en plena guerra civil, con la trágica escena en que la desconsolada madre sostiene como una auténtica “Dolorosa” a uno de sus hijos muerto, mientras lanza un grito desgarrador y la cámara asciende a lo alto clamando justicia para cerrarse con un plano en negro que deja lugar al silencio.
El odio y la arrogancia, el egoísmo y la soledad han triunfado, y la humanidad ha sido vencida y mancillada en lo más profundo. No se ha permitido que una hermosa e inocente historia de amor llegara a buen puerto, porque la violencia estaba incubada en el propio hombre y quedaba impregnada en todo lo que tocaba. A modo de metáfora, se puede decir que Angelopoulos ha levantado una crónica de muerte mientras buscaba un rastro de compasión y sensatez por esas calles y muelles griegos. En el crudo tratamiento de este drama humano, busca el contraste del uso de bellas y poéticas estampas con una realidad de sangre y violencia: las sábanas colgadas y manchadas de sangre mientras son zarandeadas por el viento, las barcas que coreográficamente surcan el río en un sepelio fúnebre o tras la inundación del pueblo, el puerto de mar con un atrezzo y presencia minimalista que acentúan el sentimiento de soledad y desazón… son preámbulos para ese trágico final en que el hermano ha matado a su hermano, y la madre llora y grita por un sinsentido llamado guerra.
Semejante ciclón bélico y destructivo de la dignidad humana pudimos verlo en la película “Hermanos (Brothers)”, tanto en la versión danesa de Susanne Bier del 2004 como en la americana firmada por Jim Sherindam en el 2009. Estamos ante una nueva historia de amor matrimonial y fraternal que se va al traste por un conflicto que engendra división y rencor, escepticismo y violencia, y ante un nuevo enfrentamiento de quienes habían convivido en paz desde el seno materno… metáfora de la gran familia humana divida contra sí misma. Con el mismo tono de tragedia y con la guerra de Afganistán como acontecimiento catalizador, escuchamos permanentemente el grito sordo de la esposa y del hermano que sienten la soledad de la pérdida, ya desde que ella recibe -sin palabras en la versión danesa- la noticia de la muerte de su marido, y también sentimos su íntimo y turbador dolor… que alcanza su clímax en la tortura física y psicológica de Michael (Sam en la película de Sherindam) a manos de los guerrilleros afganos.
Sometido al mayor de los tormentos y crueldades cuando se le pide que mate a su compañero y también prisionero con una vara de hierro… si quiere seguir viviendo, Michael estalla en gritos de angustia al sentir atropellada una dignidad que entonces cae en la mayor de las simas posibles: en un momento de locura e histeria, después de ser apuntado en la frente con una pistola por el jefe afgano, el oficial americano estalla de rabia y descarga toda la tensión acumulada sobre el cuerpo de su compatriota, hasta el ensañamiento más atroz y salvaje. Difícilmente podrá ya restablecerse Michael del peso de la culpa por tamaña acción, porque ha sufrido la máxima pérdida de dignidad imaginable, porque ha atentado contra sí mismo en la humanidad que compartía con la víctima… y, por eso, a su vuelta a casa será irreconocible incluso para su mujer y sus hijas. El mundo de Michael ha cambiado porque él ha cambiado, porque vendió su integridad para seguir vivo a cambio de un odio que ahora traslada a la sociedad civil y familiar, porque volvió con la muerte y la culpa en la conciencia, embrutecido por la barbarie cometida y sin dejar que las aguas fluyeran y limpiaran tal vileza.
Pero no sólo la guerra puede hundir al individuo en terrenos pantanosos que le obliguen a gritar desesperadamente. La dificultad para sentirse humano o ser tratado como tal, para poder amar o ser considerado sin despecho pueden generar en la persona una angustia que un día estallará bruscamente en un chillido escandaloso. Si no, que se lo pregunten a Tommy, el chico de “Nunca me abandones” (Mark Romanek, 2010). En la película, los niños del internado inglés de Hailsham no son como los demás: han sido creados (clonados) para donar sus órganos, cuando lleguen a la juventud, a personas enfermas, y después de dos o tres “cumplimientos”… morir. Sin embargo, han oído que son posibles los “aplazamientos” si una pareja entre ellos se tiene amor auténtico y verificable… algo que sucede en ocasiones porque no dejan de ser personas normalmente constituidas. De hecho, es lo que Tommy ha experimentado primero con Ruth, pero sobre todo después con Kathy… que ya ha pasado a ser “cuidadora” de los jóvenes donantes cuando es correspondida por el joven. Sin embargo, en el momento en que Tommy descubre que realmente no existían esos aplazamientos para los clonados enamorados, y que la “galería de dibujos” no servía para conocer su alma y certificar la verdad de su amor…. sino para comprobar si tenían realmente sentimientos humanos, entonces su grito de desesperación estalla de manera incontenible en medio de la carretera cuando regresa a casa con Kathy, porque se da cuenta que no ha sido reconocida su humanidad ni su amor.
No hay esperanza de felicidad para Tommy porque no hay futuro para su amor ni para su vida, porque no ha sido tratado como los receptores… por mucho que sus dibujos reflejen humanidad y un interior rico en sentimientos, por mucho que el suyo sea un amor sincero y profundo. Y a pesar de que la muerte o “finalización” iguale a receptores y donantes, y de que nadie pueda huir de ese destino final, Tommy no puede dejar de gritar porque a él le han cortado arbitrariamente y sin ningún derecho las alas para amar, y porque incluso no puede rebelarse ante esa situación: sin amor ni libertad no hay humanidad, y eso le empuja a protestar airadamente, o al menos a descargar su angustia ante la indefensión que siente. Ya siendo niño habíamos visto cómo gritaba en el jardín del internado, entonces quizá por sentirse minusvalorado por unos dibujos que no eran seleccionados para la “galería” y sentirse humillado en su sensibilidad: eran los comienzos de una vida tratada con poca delicadeza y humanidad, despreciada por quienes se creían dueños de las personas y que podían disponer de ellas al margen de la ética… aunque fuera con fines terapéuticos.
Otro estallido de rabia y dolor, de humillación y despojamiento de dignidad es el sufrido por Elisa K. en la película que Judith Colell y Jordi Cadena rodaron en el 2010. Los abusos de cuando era niña por parte de un amigo de su padre han quedado durmiendo en el subconsciente de la joven Elisa durante años, aunque hayan dejado algunas heridas en su afectividad. Pero tal vejación no puede permanecer siempre enterrada en la memoria, y vemos cómo sale a flote en su periodo universitario con una crisis de angustia en la que parece que el mundo se le viene encima. Es tremendamente dolorosa la escena en el baño de su apartamento, con la joven retorciéndose de dolor y con el ritmo de respiración perdido, con el mismo abandono que ella misma vivió en un entorno paterno que miró hacia otro lado por el miedo a lo que se pudieran encontrar. Estamos ante un alma mancillada en lo más íntimo, mostrada por los directores con formas pudorosas que saben utilizar artística y éticamente la elipsis y el fuera de campo, así como otros recursos del lenguaje cinematográfico. Es un grito de dolor necesario y previo para después abrir el alma a su amiga y a quien fuera menester, para comenzar una nueva vida sin miedos ni silencios tras los que esconder las miserias.
Pero no hace falta llegar a la muerte ni a la vejación vergonzante para sentir rabia y gritar. En “Villa Amalia” (Benoît Jacquot, 2009), Ann Elian es una pianista de prestigio que un día decide romper con toda su vida anterior, después de haber visto cómo su marido le era infiel y la engañaba. Despechada de un mundo falso e hipócrita, metida en su coche en una noche desapacible y tenebrosa, lanza gritos de dolor y vacío que se pierden en la espesura de la oscuridad, sin que nadie escuche su lamento y soledad íntimos. Su reacción de vender el piso y sus pianos, de cerrar las cuentas corrientes y quemar fotos y partituras… recuerda a aquella Julie que encarnó Juliette Binoche en “Azul” (Krzysztof Kieslowski, 1993) y que un día lo vio todo negro y buscó la libertad en la ruptura de ligazones. Ahora, Ann busca también la luz y la ausencia de compromisos en la tierra de Tánger y en la Villa Amalia… dando rienda suelta a sus afectos y consolándose en una soledad placentera que firmaría el mismo Albert Camus, pero que no impide que sigamos oyendo ese grito de escepticismo y fracaso existencial.
Hay otro grito sordo y otra tragedia de nuestro tiempo que ha merecido la atención del cineasta contemporáneo, por dejar una huella imborrable en quien lo sufre… y esconder el silencio al que es sometida la primera víctima indefensa: es el caso del aborto. Un ejemplo crudo y realista de ello es el que contemplamos en “4 meses, 3 semanas, 2 días” (Cristian Mungiu, 2007). Allí no hay ruido escandaloso ni histeria sensiblera, pero sí la violencia interior de esas dos jóvenes que deciden abortar en la clandestinidad de la Rumanía de Ceauşescu, y que sufren tanto los chantajes y abusos del oportunista sin escrúpulos, como el dolor íntimo y el peso de conciencia que les acompañará en adelante. Hasta tal extremo alcanza el desgarro de este fracaso humano y social… y la necesidad de mirar hacia al futuro obviando lo vivido en esas horas, que la película concluye con la conversación de las dos amigas prometiéndose nunca más hablar de lo sucedido, mientras una de ella mira a cámara y al espectador… como queriendo advertirle del calvario que se encontrará quien camine por ese sendero.
Para terminar, rescatamos el grito de los simios revolucionarios que un día vieron cómo su comportamiento en pro de la justicia era más humano que el de los mismos hombres, enfrascados éstos en negocios que comerciaban con la vida y negándose a aceptar la caducidad de lo que había tenido un principio. En “El origen del planeta de los simios” (Rupert Wyatt, 2011), los protagonistas evolucionados demuestran saber poner los intereses individuales al servicio de otros mayores en servicio de la comunidad, mientras que los otros protagonistas, en su involución de humanidad, se han dejado llevar por unos sentimientos -comprensibles pero sin contrapunto racional y ético- que hablan de una pérdida de sentido como criaturas y de un modo desnortado -desorientado- de estar en el mundo.
La guerra y la muerte que rompen lazos humanos, la experimentación irresponsable con afectos y con órganos considerados como objeto mercantil, el abuso sexual y el atropello de los más indefensos, la mentira continuada y la infidelidad en el amor son algunas de las circunstancias que han llevado a directores y actores, a personajes y espectadores, a no callar y a gritar contra todo lo que convierte al hombre en mero instrumento sin una dignidad intrínseca, contra una sociedad dormida en su complacencia que se mira a sí misma y donde todo está permitido… si la técnica, el propio provecho o los beneficios materiales así lo determinan.
Julio Rodríguez Chico
Escritor y crítico cinematográfico
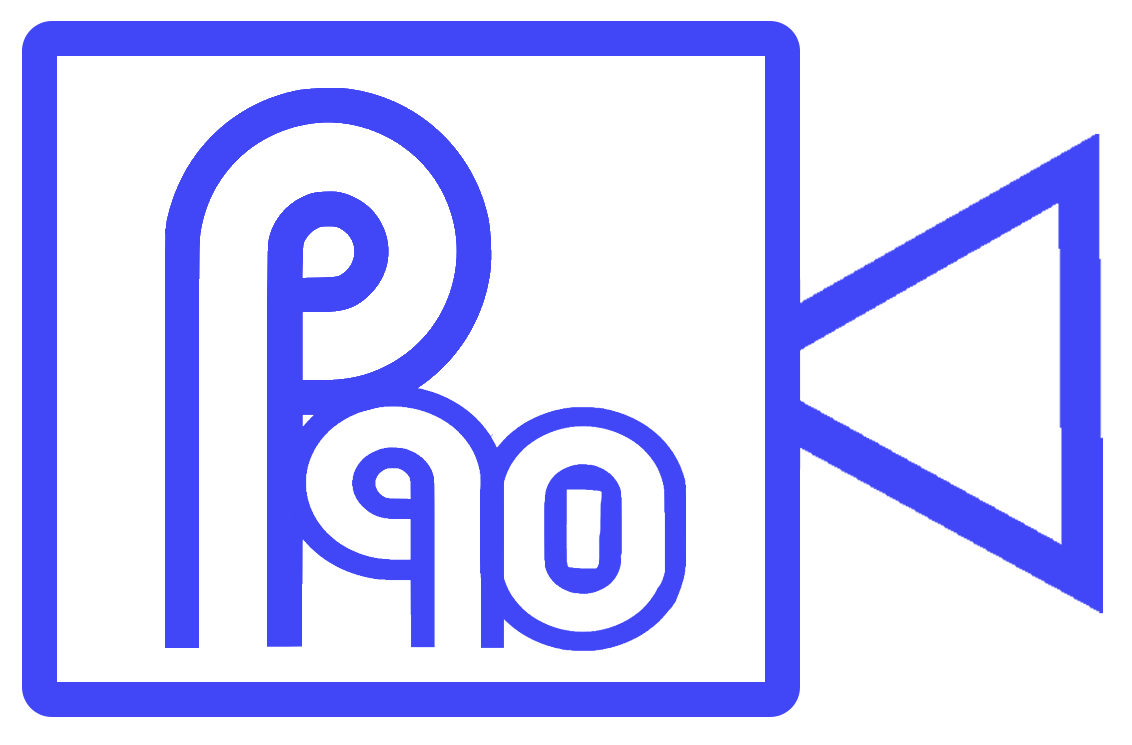
Pantalla 90 es la revista digital del Departamento de Cine de la Comisión Episcopal de Medios de la Conferencia Episcopal Española. Sus orígenes se remontan a enero de 1990, cuando la revista en papel Pequeña Pantalla se fusiona con Cine 89 por razones económicas y nace una nueva que pasa a llamarse Pantalla 90, que fundó Rafaela Rodríguez Raso. Sus primeros críticos de cine fueron Pascual Cebollada, Eduardo Gil de Muro, José María Caparrós y Adolfo Blanco, a los que se añadieron Mary G. Santa Eulalia, Norberto Alcover y Gaspar Castaño.