Hay directores que sólo buscan entretener con sus películas y para ello no dudan en someterse a lo que el mercado pide, con una producción industrial que supone concesiones a lo emocionalmente satisfactorio o a lo políticamente correcto.
Otros adoptan una actitud más comprometida en lo social con un cine de denuncia o reivindicativo de fuerte sesgo partidista, y hay también quien se esconde tras la belleza de las formas para sublimar lo artístico y acabar transmitiendo un vacío de humanidad. Terrence Malick no pertenece a ninguna de estas categorías y, como buen cineasta, se sirve de los recursos que el cine le ofrece para plantearse las preguntas más determinantes del hombre y mostrar una inquietud con la que llegar al espectador, para buscar unas formas armónicas y bellas que sirvan a la contemplación a la vez que inducen a la reflexión, para mirar con paz al misterio de la vida y abrirse a una trascendencia que haga al individuo más humano.
En este sentido, El árbol de la vida (The tree of life, 2011) no es una excepción en esa búsqueda de las raíces antropológicas más sólidas y profundas, en esa plácida y gratificante apertura a lo espiritual. Toda su filmografía respira una honda preocupación por el hombre y por la sociedad que está construyendo, y todas sus películas rezuman un sentido humanista que mira al interior del individuo -a su conciencia y a su anhelo de felicidad- para después congraciarse con una Naturaleza que quiere ser reflejo de la pureza e inocencia primigenia, y desde ella volar hacia territorios más sublimes y eternos. Si El árbol de la vida es un viaje interior al pasado de quien busca la felicidad sin encontrarla en el éxito y el reconocimiento, El nuevo mundo (The New World, 2005) es otra odisea personal en que la conquista de Virginia y el romance entre el capitán John Smith y Pocahontas esconden otra realidad más profunda y atemporal. En ella, Malick nos habla de un mundo de contrastes y de insatisfacción en que el hombre o la mujer se preguntan dónde está Dios y sueñan con salir a su encuentro para llenarse de paz. Porque el ideal que el hombre persigue y con el que sueña -oro, gloria, felicidad- choca con una realidad de injusticias y contingencias, y en su vida se abren los caminos de la naturaleza o de la gracia, de vivir según su condición animal o ascender a la espiritual.
En esta crónica de Indias es constante la necesidad que sienten sus personajes de encontrar una realidad viva y natural, que les llegue por los sentidos y que les permita escapar y elevarse por encima de ese mundo cerrado que naufraga entre la superstición indígena o la avaricia occidental. Quizá, por eso, la cámara siga a esa pareja de enamorados que se buscan con complacencia entre los sembrados o por el bosque, lo mismo que recoge la delicadeza con que sus manos se acarician para sentir la proximidad del otro o siga sus miradas que se cruzan en una complicidad silenciosa y enriquecedora, o quizá por eso se nos ofrecen unos contrapicados que recogen un haz de luz que penetra por el tejado y nos abre nuevos horizontes vitales. Son imágenes que actúan como una epifanía de otro mundo luminoso y radiante de inocencia, que nos hablan de una realidad esperanzada en donde el amor triunfará sobre la violencia hasta provocar el éxtasis y felicidad suprema, que nos confirman en la certeza de que el hombre encierra una dignidad y riqueza interior que necesariamente se impondrá a los atropellos que le acechan.
El camino que Malick recorre en ese proceso de renovación interior parte de la toma de conciencia personal del individuo, y tiene en el amor su motor y su culminación posterior. Por eso, la película El nuevo mundo comienza con la evocación del capitán Smith que clama a un Ser Superior y le pregunta “¿Madre, dónde vives?, ¿en el cielo?, ¿en las nubes?, ¿en el mar?. Muéstrame tu rostro. Dame una señal (…). ¿Quién eres tú que no dejas de alentarme? ¿De quién es esta voz que habla dentro de mí, que me guía hacia lo mejor?”. Son inquietudes y oraciones encadenadas no muy alejadas de aquellas otras que Jack expresa en El árbol de la vida y que no hacen sino reincidir en la dimensión espiritual de un hombre que busca lo divino que se aloja en su interior, en la necesidad de calmar la sed del espíritu y de liberarle del peso de la culpa, de encontrar una explicación a las contradicciones de un mundo de injusticia que se le queda pequeño a este rebelde con causa llamado Smith o Jack (en el fondo, un hombre de conciencia, a diferencia del otro gobernador de la colonia que le recrimina que “la conciencia es un estorbo”).
En realidad, son interrogantes eternos enraizados en la naturaleza humana que en el cine de Malick se plantean por un lado el capitán Smith, Pocahontas y John Rolfe, y por otro Jack y el matrimonio O’Brien. Y, en ambos casos, vemos cómo la voz en off reflexiva y pausada va pasando de un personaje a otro en ese trío de individuos que viven su particular relación de amor… y que bien podría aludir a la que se da en el seno de la Trinidad. Por un lado, cada uno tiene su mundo interior y persigue su sueño particular, y por otro el amor se constituye en el vínculo y en el vehículo que tienen para alcanzar la paz y la felicidad siempre en una íntima relación. Hay quien lo encuentra a primera hora (la Sra. O’Brien es el modelo), quien tarda una vida y debe volver a la infancia para recuperar la buena senda (es el caso de Jack), quien tiene que pasar una prueba que termine de acrisolar ese amor (Pocahontas se reafirma junto a Rolfe, una vez que ha ahuyentado su fantasma del pasado), y también hay quien se pasa de largo (como quizá le haya sucedido al capitán Smith, interrogado por Pocahontas al final de la cinta sobre “si ya encontró sus Indias”).
Está claro que los personajes de Malick tratan de encontrar su lugar en el mundo y de comprender el sentido de las cosas que suceden, que se han debatido entre seguir el camino de la naturaleza o el de la gracia, como decíamos arriba siguiendo a la Sra. O’Brian del comienzo de El árbol de la vida… y en la misma línea que a Pocahontas se le presenta al poder elegir una vida con dos hombres y amores de cariz bien distinto. Y, en esa búsqueda de respuestas, el director mira a su corazón y al cielo para rescatar unos sentimientos puros y libres que restauren un orden natural y puro, en donde el trabajo y la virtud permitan construir “un mundo nuevo”. En ese sentido, Smith, perdido en la selva, trata de hallar el norte a su existencia para darle “un nuevo comienzo”, descubre a los indígenas como individuos que “son afectuosos, amables, pacíficos; carecen de malicia y picardía. No poseen palabras que denoten la mentira, el engaño, la codicia, la envidia, la calumnia… y ni siquiera el perdón. No tienen celos ni sentido de la propiedad. Lo que creía un sueño era real”. Además, en esa Arcadia feliz, el capitán Smith encuentra a la mujer que le trae paz a su espíritu y amor a su corazón, y ante esa realidad cegadora y placentera se pregunta si “¿debemos cerrarle las puertas (al Amor) cuando nos visita? ¿no deberíamos aceptar también lo que se nos otorga?”. Son los mismos sentimientos que Jack tiene en El árbol de la vida cuando, rodeado de éxito y perdido entre los rascacielos, experimenta la mayor de las soledades… y comienza a evocar sus años de infancia para finalmente descubrir el lado humano y espiritual de una madre amorosa, de un hermano comprensivo, de un padre arrepentido.
Por otro lado, en ese periplo personal en busca del amor -que se podría identificar con la felicidad y también con lo divino (algunos pasajes recuerdan al Cantar de los Cantares)-, vemos que siempre hay una mujer y una madre que termina diciendo ese “Ven, sígueme” que da seguridad y confianza al niño grande y orgullosos que ha estado perdido en su caos existencial. Tanto la Sra. O’Brien como Pocahontas se erigen, de esta manera, en símbolo o puerta para entrar a “un mundo nuevo”, y vemos que en ambos casos se trata de mujeres llenas de afecto y mansedumbre, de discreción e inocencia, de sencillez y sentido espiritual… porque no hay otro modo de vivir humanamente que permanecer entroncados al árbol de lo natural y de lo sensible para llegar después a lo trascendente y a lo espiritual.
Con esa perspectiva y siguiendo la exégesis religiosa antes iniciada, esas mujeres podrían presentarse muy bien como símbolo del amor puro de la Virgen María, faro para los navegantes sin rumbo que, como Jack, Smith o el propio espectador, se esfuerzan por reconciliar su inquieto corazón con un mundo revuelto. Porque ellas serían también el nexo que unía esos dos caminos referidos de la naturaleza y la gracia, como la Virgen cristiana unía el cielo con la tierra tras la Encarnación del Hijo. Concluiría así esa búsqueda del sentido de la vida que pueda calmar la sed de felicidad, en una sana dialéctica entre el mundo interior y el exterior, entre la conciencia y la Naturaleza, entre lo espiritual y lo material, donde lo divino se haría presente desde lo sensible… sin que ello supusiera ningún tipo de panteísmo, maniqueísmo o espiritualidad new age. Por eso, con razón, al final podemos ver cómo Jack goza de ese paraíso de libertad y alegría rodeado de los suyos, o cómo Pocahontas sonríe mientras pasea por los jardines ingleses y dice “Madre, ahora sé dónde vives”.
Lirismo narrativo y belleza visual para unas imágenes que no tienen prisa por llegar al espectador, porque las cosas del alma requieren paz y tiempo para ser contempladas, reposadas y asimiladas. Son imágenes en donde la Naturaleza refleja la belleza de la divinidad como en un espejo y donde la persona humana actúa como templo sagrado donde hallar la paz y armonía necesarias. Son imágenes que interrogan al espectador con toda la delicadeza y sutileza del mundo, en una propuesta suficientemente abierta como para que no se pierda el aire de libertad y sean posibles más de una interpretación. Son imágenes que brindan una mirada luminosa y esperanzada que recuerdan al hombre la grandeza de su dimensión espiritual y que invitan a gozar de las cosas bellas de la vida.
Julio Rodríguez Chico
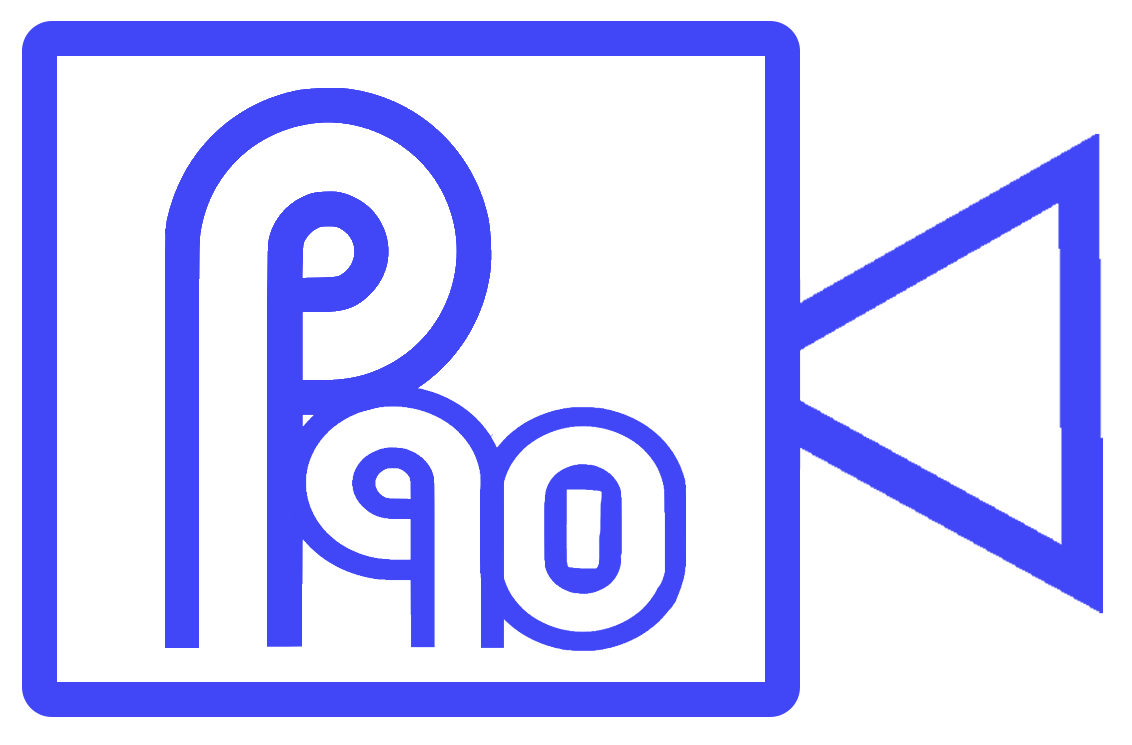
Pantalla 90 es la revista digital del Departamento de Cine de la Comisión Episcopal de Medios de la Conferencia Episcopal Española. Sus orígenes se remontan a enero de 1990, cuando la revista en papel Pequeña Pantalla se fusiona con Cine 89 por razones económicas y nace una nueva que pasa a llamarse Pantalla 90, que fundó Rafaela Rodríguez Raso. Sus primeros críticos de cine fueron Pascual Cebollada, Eduardo Gil de Muro, José María Caparrós y Adolfo Blanco, a los que se añadieron Mary G. Santa Eulalia, Norberto Alcover y Gaspar Castaño.