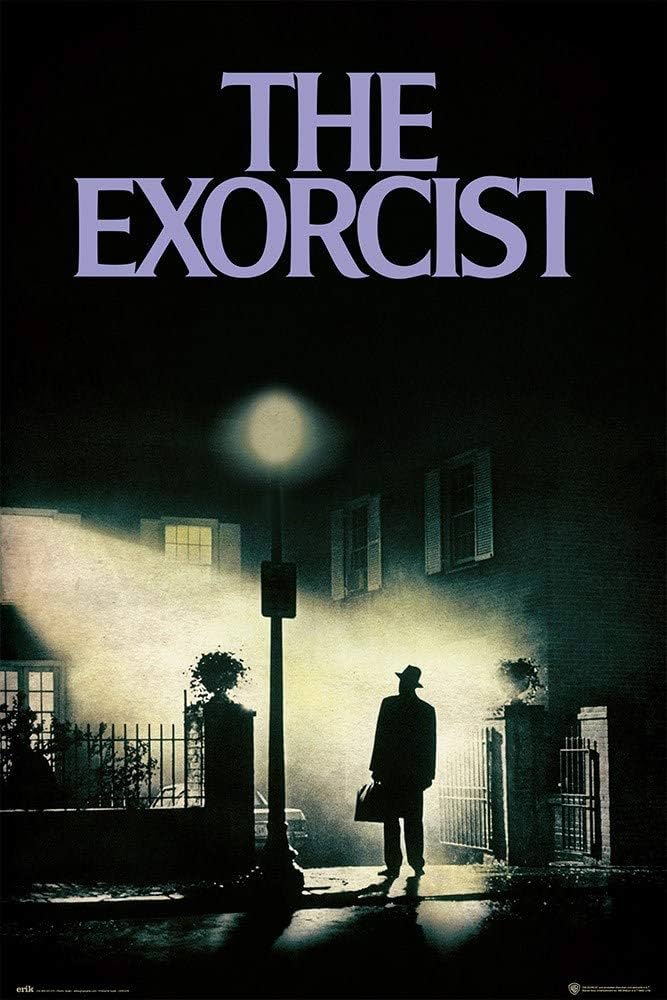Crítica
Público recomendado: +18
Tras la fatiga por la intensísima primera sesión de exorcismo a Regan (Linda Blair), el descreído padre Damien Karras (Jason Miller) -vuelto a la fe por la fe de los demonios- le plantea al también jesuita Lankester Merrin (inolvidable Max von Sydow) el interrogante central del escándalo del dolor. “¿Por qué esta niña?”, pregunta Karras. “No tiene sentido”. Merrin responde sin dudarlo: “Pienso que la cuestión es hacernos desesperar… Hacer que nos veamos horribles, como animales… Que rechacemos la posibilidad de que Dios podría amarnos”. Dicen los santos y los teólogos que la estrategia del Satanás -inmutable desde el jardín del Edén- pasa necesariamente por hacer creer a la persona que está mal hecha, que no es ni nunca fue imagen de un Dios que, si existe, no la ama. Los santos, los teólogos… y William Friedkin.
Cincuenta años tras su estreno, El exorcista sigue constituyendo, además de un tratado de teología de precisión escolástica, una obra indudablemente provocadora. No por nada se convirtió el (indiscutiblemente) mejor film de Friedkin no solo en un clásico inmediato del cine de terror, sino también en la génesis y prototipo de todo el subgénero de posesiones diabólicas. Una película matriz de una miríada de filmes -se estrena en estos días, bajo el manto del remake, el último de ellos- que no son más que variaciones más o menos acertadas del original inalcanzable. No es de extrañar, si se piensa no solo en su perfección formal, revolucionaria en algunos aspectos -como el uso magistral de los ruidos acusmáticos-, sino también en que el postulado central de la cinta es verdaderamente aterrador para el hombre moderno. A saber: que quizás, en fondo, la ciencia y la razón por sí solas no basten. Que no puedan explicarlo todo. Que exista una realidad -de la que la visible es signo- que trascienda al ser humano. Qué quizás, incluso, haya un Dios soberano y todopoderoso, capaz de doblegar a los demonios y en el que el ser humano pueda depositar su confianza última en que el mal, el dolor y la muerte no tienen la última palabra. Como sucede, precisamente y contra todo pronóstico, en El exorcista.
La que puede ser definida, sin lugar a dudas y a pesar de sus obscenos excesos, como una de las películas más radicalmente católicas de la historia, presenta en efecto, para el espectador creyente, un suculento subtexto para la reflexión. Debe recordarse que el film se estrenó en 1973, durante el reinado de Pablo VI, en mitad de la crisis de identidad que siguió al Concilio Vaticano II, que parecía haber dividido la Iglesia en dos facciones de difícil convivencia. De un lado estaban aquellos que -como el padre Merrin- fieles a las formas multiseculares del catolicismo y acaso ataviados con una paciente sonrisa, llena de experiencia, pensaban que podrían prescindir de quienes trataban de renovar las formas y los lenguajes en los que la fe se había expresado durante tanto tiempo. Frente a ellos estaban tales renovadores, algunos de ellos audaces pioneros; otros -casi poseídos por una freudiana pulsión por matar al padre- figuras hamletianas y en ocasiones atormentadas como el padre Karras, como obsesionados por maridar la fe con conceptos psicológicos, sociológicos o buenistas, pero ajenos a lo más granado de la tradición de veinte siglos y opacos a toda trascendencia. El film, imposiblemente ciego a la realidad histórica en la que surgió, no dudaba en mostrar cómo Merrin, sin Karras, acaba por morir de puro agotamiento, mientras que Karras, sin Merrin, se desespera y muere igualmente. Solo cuando ambos cooperan consiguen reducir al Mal que atenaza a Regan, y logran devolver la esperanza a Chris (Ellen Burstyn), la madre de la niña, quien reclama su auxilio como testimonio de la fe de la que son depositarios. Acaso la crisis polarizada de la Iglesia no se haya apaciguado tanto en este medio siglo; no estaría mal proponer, a los padres sinodales reunidos en Roma en estos días, un visionado reflexivo del film.
Rubén de la Prida